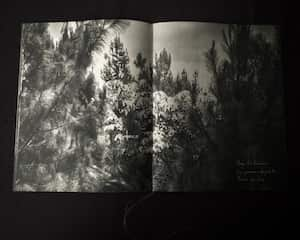Letras y sociedad
‘Palabras que hieren’, de Judith Butler: una pensadora esencial del presente disecciona el poder de la palabra
Compartimos la introducción de esta obra, concebida en los años noventa por la respetada académica. Paidós la publica en Colombia en tiempos pertinentes.

Si algo nos dicen los hechos presentes y recientes es que al poder de la palabra mucho se le atribuye. Y si bien es diseccionado más que nunca, a veces se lo analiza con razón, a veces desde la hipérbole, dependiendo de quién analice qué discurso... En ese sentido, los límites de la discusión han ameritado por años una mirada sesuda, y en ese sentido es una fortuna contar con una voz activa y de tanto peso como la de Judith Butler. Butler supo hace décadas que era importante abordar este tema desde la profundidad.
Recientemente publicada en Colombia, Palabras que hieren ha sido reconocida universalmente como una obra magistral. Se trata de uno de los libros más importantes de Butler, en el que analiza debates alrededor del discurso de odio, la pornografía y la homosexualidad. Butler sostiene que las palabras pueden herir y que la violencia lingüística es un tipo de violencia particular. También afirma que este discurso es emocional y fluido porque sus efectos a menudo escapan al control del hablante, moldeados por la fantasía, el contexto y las estructuras de poder.
Mostrando hábilmente cómo el poder subversivo del lenguaje reside en su naturaleza insubordinada y dinámica y en su capacidad para hacer suyas y desactivar palabras que normalmente hieren, Butler también trata de explicar por qué algunos discursos cuya finalidad es claramente el odio se consideran icónicos de la libertad de expresión, mientras que otras formas se someten más fácilmente a la censura.
A la luz de los debates actuales entre los defensores de la libertad de expresión y la cultura de la cancelación, el mensaje de Palabras que hieren es más relevante hoy que nunca.
Lo más leído
Nacida en Cleveland, Ohio, en 1956, Judith Butler se crio en el seno de una familia judía. Estudió Filosofía en la Universidad de Yale, donde se doctoró en 1984. Actualmente ocupa la cátedra Maxine Elliot de Retórica, Literatura Comparada y Estudios de la Mujer en la Universidad de California en Berkeley y es, sin duda, una de las figuras más relevantes de la filosofía posestructuralista, de la teoría queer y la filosofía política.
Es autora de, entre otros, Deshacer el género, Cuerpos que importan, Desposesión, Cuerpos aliados y lucha política, Marcos de guerra, El género en disputa y La fuerza de la no violencia, todos publicados en Paidós. A continuación, cortesía de dicha editorial, compartimos con ustedes la primera parte de la obra.

INTRODUCCIÓN. Sobre la vulnerabilidad lingüística
«Todos» los actos que tienen el carácter general de ritual o ceremonial, todos los actos «convencionales», heredan un carácter desafortunado. Hay más formas de abusar del lenguaje que la mera contradicción. J . L. Austin.
Cuando denunciamos una herida provocada por palabras, ¿qué es lo que estamos denunciando? Atribuimos al lenguaje un poder de actuar, una agencia* [agency], una capacidad de herir, y nos posicionamos como objetos en su trayectoria lesiva. Afirmamos que el lenguaje puede actuar, y actúa contra nosotros, y esta afirmación que hacemos es una instancia más del lenguaje, que intenta contrarrestar la fuerza de la instancia anterior. Ejercemos la fuerza del lenguaje incluso cuando intentamos contrarrestar su fuerza, atrapados en un bucle que ningún acto de censura puede deshacer.
* Traducimos agency principalmente como «agencia», pues es un término lo bastante asentado en ciencias humanas y sociales. Debe entenderse como «capacidad actuante» o «capacidad de tomar decisiones autónomamente». (N. de la T.)
¿Podría el lenguaje dañarnos si no fuéramos, en cierto sentido, seres lingüísticos, que necesitan del lenguaje para ser? ¿Es nuestra vulnerabilidad ante el lenguaje una consecuencia de nuestra propia constitución? Si el lenguaje nos conforma, entonces ese poder formativo precede y condiciona cualquier decisión que podamos tomar al respecto; por así decirlo, su poder previo nos insulta desde el primer momento.
Sin embargo, el insulto adquiere con el tiempo su proporción específica. El insulto es una de las primeras formas de daño lingüístico que podemos aprender. Sin embargo, no todos los insultos son lesivos.* El insulto es también una de las condiciones por las que un sujeto se constituye en el lenguaje; de hecho, es uno de los ejemplos que nos da Althusser para entender la «interpelación».1* ¿El poder hiriente del lenguaje se deriva de su poder de interpelar? ¿Y cómo aparece, si es que lo hace, la agencia lingüística, en este entorno de vulnerabilidad?
* A lo largo de todo el texto, Butler combina el sentido figurado de la ex presión name-calling («insultar») y el sentido propio de las palabras name y ca lling para representar el poder conformador del discurso, aunque sea (y espe cialmente si es) un discurso hiriente. (N. de la T.)
El problema del discurso injurioso plantea la cuestión de qué palabras hieren y qué representaciones ofenden, lo que sugiere que nos centremos en las partes del lenguaje que se pronuncian, que se pueden pronunciar y que son explícitas. No obstante, el daño lingüístico parece ser el efecto no solo de las palabras que emitimos, sino del propio modo de hacerlo (un modo o una actitud convencional) que interpela al sujeto y lo constituye.
No solo quedamos determinados por los insultos que recibimos. También nos sentimos despreciados y degradados. Sin embargo, ese «nombre» también nos otorga, paradójicamente, una cierta posibilidad de existencia social, iniciada en una vida temporal del lenguaje que va más allá de los propósitos previos que animan ese insulto. De esta forma, el insulto puede aparecer como algo que congela o paraliza a los que lo reciben, pero también puede producir una respuesta inesperada y habilitante. Si que nos insulten es una interpelación, también puede abrir la posibilidad para el sujeto de un discurso que utilice el lenguaje para contrarrestar el insulto del que ha sido objeto. Cuando nos insultan, se pone en marcha una fuerza que afecta a aquel que insulta. ¿Qué es esa fuerza y cómo podemos llegar a entender sus líneas de ruptura?
J. L. Austin afirmó que para saber qué es lo que hace efectiva la fuerza de un enunciado, lo que establece su carácter performativo, hay que situar primero el enunciado dentro de una «situación de habla total». Sin embargo, no es fácil decidir cuál es la mejor manera de delimitar esa totalidad. Un examen de la propia aserción de Austin nos da al menos una razón para esta dificultad. Austin distingue los actos de habla «ilocutivos» de los «perlocutivos». Los primeros son actos de habla que hacen lo que dicen en el momento en que lo dicen. Los segundos son actos de habla que producen ciertos efectos; esto es, decir algo tiene un efecto de terminado. El discurso ilocutivo es el que actúa por sí mismo; el perlocutivo simplemente conduce a ciertos efectos que no son los mismos que el discurso en sí mismo.
Cualquier delimitación del acto de habla total en su versión ilocutiva incluiría sin duda la comprensión de cómo se invocan determinadas convenciones en el momento de la enunciación, si la persona que las invoca está autorizada a hacerlo, si las circunstancias de la invocación son correctas. Sin embargo, ¿cómo se puede delimitar el tipo de «convención» que suponen los actos de habla ilocutivos? Estos enunciados hacen lo que dicen al decirlo; no solo son convencionales, sino, en palabras de Austin, son «rituales o ceremoniales». Como enunciados, funcionan en la medida en que se dan en forma de ritual, es decir, se repiten a lo largo del tiempo y, por lo tanto, mantienen una esfera de acción que no se limita al enunciado mismo. Los actos de habla ilocutivos actúan «en el momento» de la enunciación y, sin embargo, en la medida en que el momento está ritualizado, nunca es un mero momento. El «momento» en el ritual es historicidad condensada, va más allá de sí mismo hacia el pasado y hacia el futuro, es un efecto de invocaciones anteriores y posteriores que constituyen la instancia del enunciado y al mismo tiempo escapan a ella.
Austin afirma, por lo tanto, que solo es posible conocer la eficacia de la ilocución una vez que se puede identificar la «situación discursiva total», lo cual no resulta sencillo. Si la temporalidad de la convención lingüística, considerada como ritual, va más allá de la instancia del enunciado, y ese desbordamiento no se puede identificar o captar de forma total (el pasado y el futuro del enunciado no se pueden narrar con certeza), parece ser que parte de lo que constituye la «situación discursiva total» fracasa al intentar lograr una forma totalizada en cualquiera de sus instancias dadas.

En este sentido, no basta con encontrar el contexto adecuado para el acto de habla en cuestión, para saber cómo juzgar mejor sus efectos. La situación discursiva no es pues un contexto sencillo que se pueda definir fácilmente mediante límites espaciales y temporales. Cuando un acto de habla nos hiere, sufrimos una pérdida de contexto, es decir, no sabemos dónde estamos. De hecho, puede ser que lo que resulta imprevisible en el discurso injurioso es lo que constituye propiamente el daño, en el sentido de poner al destinatario fuera de control. La capacidad de circunscribir la situación del acto de habla se pone en peligro en el momento del insulto. Que se dirijan a nosotros de forma injuriosa no solo es estar abiertos a un futuro desconocido, sino desconocer el momento y el lugar del insulto y sentirnos desorientados respecto a nuestra posición como efecto de dicho enunciado. En ese momento queda expuesta precisamente la volatilidad del «lugar» que ocupamos dentro de una comunidad de hablantes, con un discurso que puede «ponernos en nuestro lugar» a pesar de que ese lugar puede no ser un lugar.
La «supervivencia lingüística» implica que el lenguaje es en cierta forma la sede de un cierto tipo de supervivencia. De hecho, el discurso de odio hace continuamente referencias de este tipo. Afirmar que el lenguaje hiere o, hablando en palabras de Richard Delgado y Mari Matsuda, que «las palabras hieren» es combinar vocabularios lingüísticos y físicos. El uso de un término como «herir» [wound] sugiere que el lenguaje puede actuar en paralelo a una herida o un dolor físico. Charles R. Lawrence III se refiere al discurso racista como «agresión verbal», subrayando que el efecto de una invectiva racial es «como recibir una bofetada en la cara. La herida es instantánea» (p. 68). Algunas formas de insultos raciales «producen síntomas físicos que incapacitan temporal mente a la víctima» (p. 68). Estas formulaciones sugieren que las heridas lingüísticas funcionan como las físicas, pero el uso del sí mil sugiere también que se trata, después de todo, de una comparación entre cosas diferentes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comparación también podría implicar que ambas cosas solo son comparables metafóricamente. De hecho, parece que no existe un lenguaje específico para el problema de las heridas lingüísticas que se ven, por así decirlo, obligadas a tomar su vocabulario de las heridas físicas. En este sentido, parece que la conexión metafórica entre la vulnerabilidad física y la lingüística es esencial para la descripción de la propia vulnerabilidad. Por un lado, el hecho de que no parezca haber una descripción «propia» de la lesión lingüística hace más difícil identificar el carácter específico de la vulnerabilidad lingüística frente a la vulnerabilidad física. Por otro lado, el hecho de que las metáforas físicas aparezcan una y otra vez para describir la lesión lingüística sugiere que esta dimensión somática puede ser importante para la comprensión del dolor lingüístico. Determinadas palabras o formas de dirigirse a una persona no solo suponen una amenaza contra su bienestar físico, parece claro que también pueden funcionar como una amenaza contra su cuerpo o como un apoyo.
El lenguaje sostiene el cuerpo, no porque lo haga nacer o lo alimente de forma literal, sino que al ser interpelado dentro de los términos del lenguaje se hace posible una determinada existencia social del cuerpo. Para comprender este punto debemos imaginar una escena imposible: la de un cuerpo al que todavía no se ha dado una definición social, un cuerpo que, en sentido estricto, no es accesible para nosotros y, sin embargo, se hace accesible al dirigirse a él, al invocarlo, con una interpelación que no «descubre» ese cuerpo, sino que lo constituye de forma fundamental. Podríamos pensar que para que se dirijan a nosotros primero nos deben reconocer, pero aquí parece adecuada la inversión althusseriana de Hegel: el hecho de dirigirse a un ser lo constituye dentro del circuito posible del reconocimiento y, en consecuencia, fuera de este circuito, lo constituye en la abyección.
Podemos pensar que es una situación ordinaria: determina dos sujetos corporales ya constituidos reciben tal o cual nombre. ¿Por qué los nombres que se dan a un sujeto parecen infundir el miedo a la muerte y el interrogante de si sobrevivirá o no? ¿Por qué una invocación meramente lingüística produce una respuesta de miedo? ¿No será, en parte, porque el discurso contemporáneo recuerda y reproduce los discursos formativos que le dieron y le dan existencia? Por lo tanto, que nos interpelen no es simplemente que nos reconozcan por lo que ya somos, sino más bien recibir el término mediante el cual el reconocimiento de la existencia resulta posible. Llegamos a «existir» en virtud de esta dependencia fundamental cuando el Otro nos interpela. Podemos «existir» no solo por haber sido reconocidos, sino, en un sentido anterior, por ser «reconocibles». Los términos que facilitan el reconocimiento son en sí mismos convencionales, efectos e instrumentos de un ritual social que decide, a menudo mediante la exclusión y la violencia, las condiciones lingüísticas de los sujetos viables.
Si el lenguaje puede ser el soporte del cuerpo, también puede amenazar su existencia. Así pues, la cuestión de las formas específicas en las que el lenguaje amenaza con la violencia parece estar ligada a la dependencia primaria de todo hablante respecto al hecho de que el Otro le aborde. En The Body in Pain, Elaine Scarry señala que la amenaza de la violencia es una amenaza para el lenguaje, es la posibilidad de crear un mundo y un sentido. Su formulación tiende a contraponer violencia y lenguaje como dos caras de un mismo fenómeno. ¿Y si el lenguaje tuviera en sí mismo sus propias posibilidades de violencia o de destruir un mundo? Para Scarry, el cuerpo no solo es anterior al lenguaje, sino que argumenta de forma persuasiva que el dolor del cuerpo no se puede expresar con el lenguaje, que el dolor destroza el lenguaje y el lenguaje puede contrarrestar el dolor aunque no lo pueda aprehender. Muestra que el esfuerzo moralmente imperativo de representar el cuerpo en el dolor se ve frustrado (aunque no imposibilitado) por la imposibilidad de representar el dolor que se pretende representar. Una de las peores consecuencias de la tortura, en su opinión, es que el torturado pierde la capacidad de documentar con el lenguaje la tortura en sí, es decir, uno de los efectos de la tortura es borrar su propio testimonio. Scarry también muestra cómo ciertas formas discursivas, como el interrogatorio, favorecen e instigan el proceso de la tortura. En este caso, el lenguaje es sostén de la violencia, pero no parece que esté ejerciendo su propia violencia. Se plantea así la siguiente pregunta: si ciertos tipos de violencia desactivan el lenguaje, ¿cómo explicamos el tipo específico de lesión que puede infligir el propio lenguaje?