Letras
Así se vivió la Inquisición, según la novela ‘Cartagena 1.600, Cuando el tirano mandó’, de Manuel Camacho Montoya
Compartimos un capítulo fascinante de la más reciente obra del médico y escritor, integrante de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Historia de Cartagena.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

La medicina empírica, los remedios de la época y las tensiones sociales en una ciudad portuaria en pleno auge sirven como telón de fondo para Cartagena 1.600, Cuando el tirano mandó, la más reciente novela de Manuel Camacho Montoya, médico y miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia de Historia de Cartagena.
La obra narra la vida de Tomás de Mendoza, un cristiano nuevo que, huyendo de la Inquisición en Portugal, llega a Cartagena de Indias. Allí ejerce como médico empírico, practicando las curas y tratamientos propios del año 1600 —desde la herbolaria y la sangría, hasta los métodos quirúrgicos rudimentarios y las pócimas contra las fiebres—, en una ciudad marcada por las epidemias, la llegada de esclavos africanos y el comercio marítimo.

Pero Tomás no solo es testigo del quehacer médico de su tiempo: también se involucra en el comercio de esclavos —al que imprime un trato más humano para la época— y en los intensos acontecimientos que transformaron a Cartagena durante seis décadas: la incursión del pirata Francis Drake, la construcción de sus imponentes murallas, el auge de sus iglesias, la revolución de Benkos Biohó y la llegada de la Inquisición.
La novela entrelaza amor, medicina y la historia de una ciudad que vibraba entre el esplendor económico y el rigor de las creencias religiosas. El relato ofrece un retrato fiel de los tratamientos y saberes médicos de la Colonia, y del papel que desempeñaban los sanadores en una sociedad que combinaba la ciencia incipiente con la superstición y las tradiciones traídas de Europa y África.

A continuación, compartimos un capítulo intrigante, que pueden leer entero gracias al autor y a Ícono Editorial.
LA INQUISICIÓN EN CARTAGENA (1610)
La población cartagenera estaba en ascuas, abrumada y atemorizada por la noticia de que el rey Felipe III había decidido montar una sede de la Santa Inquisición en la ciudad. Mientras las autoridades eclesiásticas se mostraban felices, la población mestiza, negra o mulata y los comerciantes extranjeros sentían angustia por los castigos que se extenderían hasta dar por exterminados la brujería, la blasfemia, el diablismo, la adivinación, los libros prohibidos y las expresiones de otras religiones.
Tomás estaba preocupado. Había llegado a las Américas huyendo de la Inquisición, y ahora estarían de nuevo en el mismo territorio. El tiempo no había borrado el dolor de las muertes de su hermano, su novia y su tío por cuenta del tribunal eclesiástico.
Dadas las noticias, Tomás y Matilde fueron donde Francisco Cardoso y su esposa Elvira, la hermana de Matilde, a conversar y a entender qué podía pasar hacia el futuro.
—En la gobernación se dice que la Inquisición se enfocará en reducir la brujería que trajeron los negros y en frenar el crecimiento del judaísmo, que está descontrolado con la llegada de los comerciantes portugueses que han venido aquí desde la unión de España y Portugal en 1580 —les dijo Francisco Cardoso—.
Ahora, esto no es nuevo. Cartagena está sometida al Tribunal de Lima y se cumplen sus funciones desde 1570 cuando el rey Felipe II instituyó los tribunales del Santo Oficio en México y en Lima. Estos fueron dotados de las mismas atribuciones que los tribunales de España y tienen jurisdicción sobre todas las Indias.
—Pero por acá no se había visto mucha acción por parte de ellos —interpeló Tomás, mientras en su interior hervía de ansiedad y temor.
—Lo que pasa es que las autoridades eclesiásticas comprendieron, después de varias décadas e intentos, que era casi imposible ejercer eficazmente su control a la distancia. Imagínese que delatores, acusados y testigos estaban obligados a hacer viajes de centenares de leguas para que les tomaran sus declaraciones.
—No se trata de chismes —retomó Tomás—. La noticia se confirmó desde que se comunicó al obispo del viaje desde Cádiz de los licenciados don Pedro Maté de Salcedo y don Juan de Mañozca y Zamora, sobrino del secretario del Santo Oficio de México.
—Es fundamental mantener buenas relaciones con el obispo y con los miembros de la comunidad de Santo Domingo; ellos son los responsables de la institución de la Inquisición. La cercanía de Matilde y Elvira con la iglesia lo mantendrá informado y, de alguna manera, protegido —agregó Francisco.
Era claro que en la familia del señor Cardoso sabían que la historia del origen de Tomás no era cierta, pero nadie le dijo nada al respecto en la visita.
El 21 de septiembre de 1610 a los encopetados funcionarios les dieron la bienvenida con salvas de cañones y todos los honores y agasajos de su alta dignidad. A su arribo fueron acogidos y alojados por el obispo, pero pronto alquilaron tres casas en la plaza Mayor, diagonal a la catedral de Santa Catalina. Iniciaron labores con la lectura de un edicto de fe detallado en la catedral el 30 de noviembre, donde explicaban sus obligaciones y funciones, y donde explicaron los pecados sujetos de este tribunal, en especial la herejía, instando a todos a denunciar.
En su nueva sede, en la parte de atrás de la casa del medio, se instaló el potro, el instrumento de tortura más usado para lograr las confesiones. Constaba de una mesa baja donde se acostaba al reo y de unas correas en las esquinas con las que se ataba de pies y manos. Esas correas estaban unidas a un torno, que mientras giraba tiraba de las extremidades del torturado en direcciones opuestas hasta su dislocación, lo que causaba mucho dolor.
Las primeras acciones del tribunal se enfocaron en las brujas y hechiceras, que eran muy comunes en Cartagena y en especial en el arrabal de Getsemaní. En las misas y en diferentes escenarios se solicitó la colaboración y delación de las actividades pecaminosas.
Pasados unos meses, Matilde extendió el almuerzo del domingo con los dominicos hasta el final de la tarde. Cuando terminaban los bizcochos dulces para los sacerdotes y unas botellas extra de vino, aprovechó para conversar con el fraile Andrés, que ya se había convertido en su amigo y confidente. En el fondo de su alma, estaba muy preocupada y sentía curiosidad por saber qué estaba pasando en realidad, más allá de los rumores de la calle.
—¿Cómo ha sido la llegada de los inquisidores? ¿Qué ha sabido usted? —le preguntó.
Fray Andrés contestó muy correcta y políticamente al inicio.
—La Inquisición vino para salvar a la sociedad. Tomó cartas en el asunto para beneficiar no solo a la fe católica, sino también para elevar el nivel social y cultural de la población. Es muy importante atacar la práctica de la brujería. Todos esos ritos y conjuros mágicos que se hacen por celos o amoríos furtivos, que son los casos que más trabajan las hechiceras de Cartagena. En la ciudad, es común hacer uso de oraciones, maleficios y pócimas milagrosas por envidia, celos y ambiciones de riqueza, por disgustos o por simples caprichos.
—Tiene usted razón —dijo Matilde—, pero con humildad opino que Cartagena es fiel copia de lo que se hace en todo el Caribe y hasta en España. Por favor, cuénteme más, que estoy interesada en sus palabras.
—Por otro lado, el inquisidor Mañozca es un hombre ambicioso, audaz y de lo más perverso. Lo que he oído es que se ha convertido en una persona temida y odiada en la ciudad. Es fuerte, de personalidad hosca y altiva, y ya tuvo roces con el gobernador y con los líderes de las otras comunidades religiosas. Dicen que odia el Caribe, los aguaceros, el clima y el calor húmedo de Cartagena.

Inclusive que blasfema cuando por el sopor le sudan las manos y se le mancha o borra lo escrito en sus acusaciones. Ha adelantado muchos procesos contra brujas, negros y mulatos, pero hasta ahora ninguno ha avanzado contra comerciantes judíos y extranjeros.
El proceso de la Inquisición de alguna manera tomó por sorpresa a Cartagena de Indias. Iniciaba con una denuncia o una acusación por parte de un testigo o de un confidente, lo que hizo que todo el mundo sospechara de todo el mundo.
Después, si había pruebas, testimonios o confesiones tardías, se procedía a mandar al acusado a prisión y se le decomisaban temporalmente sus bienes. Una vez la persona entraba en las cárceles de la Inquisición, tenía la posibilidad de solicitar una audiencia voluntaria y confesar, o de oficio se iniciaba con tres audiencias en donde con diferentes mecanismos, en ocasiones torturas, se trataba de identificar la verdad. Al terminar, el tribunal tomaba una decisión y profería una sentencia de culpable o de absolución, proceso que podía demorar meses o hasta años.
A los culpables se les declaraba herejes apóstatas de la santa fe católica y se procedía a la selección de la pena, que podía ser el secuestro permanente de sus bienes, multas económicas, azotes, galeras, cárcel perpetua, vestir un sambenito, la excomunión, el destierro o la muerte. El sentido final del tribunal era la reconvención y el arrepentimiento. Por eso en muchos casos, después del castigo, el acusado podía volver a la sociedad.
—Un tercio de los procesados han sido negros y mulatos acusados por el delito de brujería y hechicería que, según la gravedad, lleva a los azotes, el destierro y, muy rara vez, a la muerte. La mitad de las condenas han estado relacionadas con pecados como la blasfemia, el error y los reniegos de Dios o de la Iglesia, que usualmente terminan en penas menores si hay arrepentimiento por parte del acusado —continuó fray Andrés, que ante el interés de Matilde y, animado por el vino, contaba más detalles—. Dado que este tipo de faltas es de baja gravedad, es común que se filtren las acusaciones. Yo he oído de varios casos simples, como el de un capitán que dijo descreer de Dios en una mala partida de naipes o el de un soldado que manifestó que si su capitán le pidiese ir contra Dios o tirar al santísimo sacramento lo haría con certeza.
También supe del caso de un español que gritó que no había Dios ni justicia en esta tierra después de que un esclavo abusó impunemente de su criada favorita. He oído hasta acusaciones jocosas como las de un hombre en estado de embriaguez que gritaba que no era pecado desear la mujer del prójimo.
Matilde profirió una exclamación, pero no pudo evitar una sonrisa. Luego se tapó la boca con la mano y dio indicaciones para que les sirvieran más vino a sus invitados.
—Pero no todo ha sido así —prosiguió el fraile—. Hubo acusaciones muy graves y aterrorizadoras de herejía, como la de una negra hechicera a la que sus vecinos acusaron de beber la sangre de un bebé hasta matarlo, chupándole el ombligo. Luego dicen que saltó por una ventana del segundo piso para evitar ser golpeada por el amo, sin que nada le pasara. También se han presentado señalamientos por practicar magia erótica para amarrar a los hombres católicos casados y por hacer pactos con el diablo en compañía de otras brujas. Esas son las de mayor peligrosidad, pues una cosa es una hechicera que hace conjuros y otra, mucho peor, una bruja que ya tiene pactos con el diablo.
Matilde se mostró de acuerdo.
—Hubo una excepción notable —continuó fray Andrés y bajó la voz—: se procesó una mujer rica y blanca, y a dos de sus amigas. La Inquisición recibió varias denuncias acerca de la señora Lorenza de Acereto; una de ellas, de su mismo marido. Se decía que practicaba brujería y adulterio, y que la encarcelaron en las celdas secretas y en el mismísimo convento de Santa Teresa. Se la juzgó y fue sentenciada al destierro de la ciudad de Cartagena y a una multa de cuatro mil ducados que terminó pagando el marido cornudo.
Era una mujer triste y sexualmente maltratada, posible hija del pirata Drake, abandonada, vendida y condenada por la Inquisición. Una de las historias favoritas del pueblo y una persona querida por la población negra de la ciudad.
Lorenza de Acereto era extremadamente hermosa, de melena rojiza y de padre incierto. Había quedado huérfana de su madre a los cuatro años. Su tío sacerdote la entregó para su crianza a los esclavos de la casa, que la entrenaron en su cultura, sus bailes y sus creencias. El tío, sin misericordia, la vendió a los doce años al escribano de la ciudad de Cartagena, que era un adicto a los actos sexuales conocido por sus múltiples concubinas.
Lorenza, que desde el comienzo sintió una gran repulsión hacia ese matrimonio obligado, lo evitaba al tiempo que mantuvo relaciones sexuales y concubinatos a escondidas de su esposo. Para ello utilizaba la sabiduría aprendida de las esclavas negras y le preparaba bebedizos para dormirlo y para bajarle la libido. En más de una ocasión, lo intoxicó y lo dejó enfermo.
Cuando su marido descubrió la razón de sus malestares y extraños sueños, le propinó una golpiza y le prohibió salir de la casa para evitar que se encontrara con sus galanes.
Lorenza pidió ser llevada a confesión donde el padre Almanza, a quien le contó los abusos y golpes de su marido. Adujo que había utilizado los sortilegios y bebedizos, para evitar las violaciones. El sacerdote, impactado por la historia y apesadumbrado por la vida tan dura que había tenido que sufrir la mujer, le propuso que confesara el uso de la magia y la hechicería, y que él en castigo la recluiría por unos meses en el convento de Santa Teresa para que pudiera descansar y estar lejos de su marido. Le impondría una pena baja que consistía en comprar velas para los santos.
Así fue como Lorenza confesó haber practicado hechicería. Se convirtió en la primera bruja blanca condenada en Cartagena, antes de que la Inquisición hubiese llegado a la ciudad. El caso fue reabierto por el mismo inquisidor Mañozca. Era una herejía que no se podía dejar pasar.
Matilde, impactada por las historias, agradeció en silencio tantas confidencias por parte de fray Andrés, respiró aliviada de no oír nada avanzando contra los portugueses y se comprometió a pasar la semana siguiente por el convento con Elvirita para seguir con su educación.
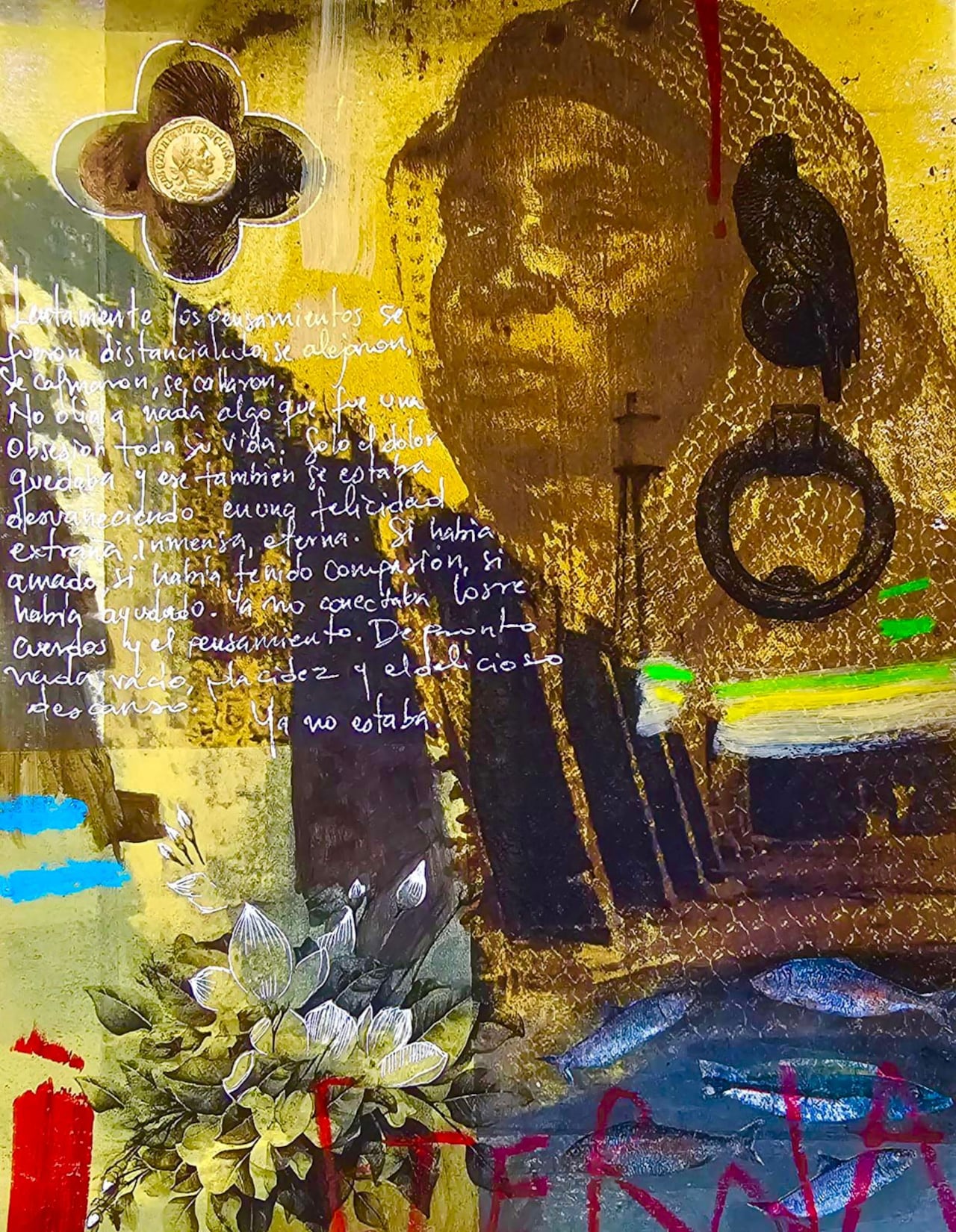
La verdad es que los esfuerzos para condenar a los ricos mercaderes judíos, falsamente convertidos a cristianos, se vieron limitados por las estrechas relaciones entre la clase alta de la ciudad y los oficiales de gobierno. Estos, a toda costa, buscaron desprestigiar al tribunal y a sus representantes acusándolos de corrupción ante la Corona. Mañozca, con su juventud y altivez, era una piedra en el zapato para las autoridades civiles y eclesiásticas. Él debía luchar todo el tiempo contra ellas, mientras se concentraba en la poco remunerable tarea de reprimir la herejía, hechicería y la blasfemia arraigada entre la población.
La Inquisición se situaba en la cúspide de la burocracia religiosa. Ningún juez ni ninguna autoridad eclesiástica podía participar o intervenir en sus procesos. Esos privilegios malinterpretados por el joven Mañozca fueron la raíz de las permanentes y agrias disputas con las demás autoridades.
Para desprestigiar al inquisidor Mañozca, hubo todo tipo de intentos y esfuerzos. Se le acusó de solicitación, de mantener relaciones sexuales y de participar en fiestas degeneradas. Durante un proceso a un esclavo de una familia pudiente y reputada, el supuesto mal comportamiento del inquisidor salió a relucir en pleno tribunal durante el interrogatorio:
—Usted está acusado por adivinar el futuro y por haber blasfemado de Dios —dijo el interrogador.
—Yo nunca he adivinado ni blasfemado. Todo esto es un invento de unos envidiosos por una actuación que hice en el carnaval de negros en el que me disfracé de rey inocentemente. Yo soy un esclavo apreciado. Mi dueña me liberó de las cadenas por los servicios sexuales que le presto a ella y a sus amigas. Lo único que yo puedo confesar son las fornicaciones y sodomías de las que he sido testigo por parte del gobernador y el inquisidor. Ellos van a la casa de don Melchor Acosta y allí se emborrachan y se dedican a bacanales con niñas esclavas de quince y dieciséis años, que es como las prefiere el señor Mañozca* (Un recuerdo de Changó, el gran putas, de Manuel Zapata Olivella).
Los procesos contra el inquisidor nunca prosperaron. La Inquisición promovió una cultura del chisme, del temor y del rumor como no se había visto nunca antes. Las casas alquiladas en la plaza Mayor servían de cárcel, de alojamiento de los inquisidores y de sala de audiencias. La romería de testigos, así como la llegada de los acusados, era evidente, lo que hacía de la ciudad un hervidero de suposiciones, conjeturas y miedos. Cuando los funcionarios de la Santa Inquisición abrían las ventanas para defenderse del calor, los procesos quedaban a la vista de los vecinos y había pocas garantías de confidencialidad y secreto. Desde el exterior se podían seguir las audiencias de los reos, pues por poco que se alzara la voz se escuchaba desde fuera.
Una mañana, fray Andrés tocó la aldaba en forma de loro de la puerta de la familia De Mendoza y preguntó por Matilde. Matilde hizo seguir a fray Andrés, le ofreció agua fresca con limón y lo llevó al fondo de la casa a uno de los cuartos laterales del patio que estaba fresco y donde nadie podía escuchar la conversación.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó, intrigada—. ¿Es algo de la Inquisición?
—Sí, señora. Imagínese que un médico enviado por don Fernández Gramajo dio una declaración voluntaria en la que acusa a Tomás de ser judío, de no haber estudiado medicina y de preparar brebajes y hechizos junto a su esclava Leonor para atender a los incautos que vienen a su consulta. Nosotros en el convento nos enteramos muy temprano antes de que se hiciera un expediente y un proceso formal, por una imprudencia de un ayudante del inquisidor. Procedimos a dar fe de que los conocemos, que hemos estado en su casa, que nos consta que toda la familia es devota y que incluso oficiamos el matrimonio en la iglesia de Santo Domingo, con usted, una mujer española y piadosa.
—¡Por Dios santo! Me preocupa mucho lo que me está contando —afirmó Matilde con verdadera cara de angustia.
—Estamos seguros de que no lo van a llamar ni le van a abrir proceso —la tranquilizó el fraile—. Además, como en Cartagena aún no hay protomédico, creemos que basta con los títulos y la cédula que el doctor De Mendoza ostenta. Es posible que llamen a su esclava, una tal Leonor, para corroborar lo dicho por nosotros. Con que ella confirme la historia, creo que estarán a salvo. Eso sí, dígale a su marido que haga las paces o averigüe qué se traen esos médicos y el señor Fernández Gramajo contra su familia.
—Le agradezco con el alma y por la gracia de Dios. Usted ha hecho una obra de caridad y de justicia que sabremos pagarle con amor y con ofrendas. Voy a avisarle a Tomás para que se entere y esté alerta.
En efecto, un par de semanas más tarde, Leonor fue citada a la Inquisición. Como estaba avisada, se mantuvo tranquila y simplemente contó su historia sin sobresaltos. El inquisidor trató de asustarla y amedrentarla amenazándola con la tortura y con latigarla si decía alguna mentira o cometía pecado con su declaración.
Ella se mantuvo en la única verdad que desde hacía tantos años conocía.
—El doctor Tomás de Mendoza, mi amo, es un médico español con conocimientos de plantas y de remedios. Me compró hace casi veinte años para que le ayudara en el cuidado de sus pacientes, en la preparación de algunos remedios y ungüentos que estaban en los libros de farmacia de su padre y la mayoría del tiempo para que le cocinara. Jamás he escuchado ni he visto nada de judíos ni de rituales y mucho menos de brujería, de magia, ni de ninguna otra cosa que no fuera medicina. Yo soy simplemente una esclava que muy joven llegó a la casa de doña María de Barros.
Ella me vendió al amo Tomás. Toda mi vida me he comportado bien y lo único de lo que me pueden acusar es de haber sido leal, fiel y trabajadora. Jamás me han castigado ni me han azotado, pues no he hecho nada para merecerlo. Al doctor Tomás deberían agradecerle por todo el bien que ha hecho a las personas que lo necesitaban y a los negros que llegaban moribundos.
El inquisidor no vio motivo para seguir adelante su interrogatorio. Liberó a Leonor sin ninguna obligación y archivó el proceso incipiente contra el doctor y su esclava ayudante.
***
La vida siguió su curso normal para Tomás. A la mañana siguiente, recibió a una mujer criolla encopetada y saturada de un perfume dulce y penetrante. Llegó acompañada de su madre y con una tremenda cara de angustia y amargura.
—Buenas tardes. ¿Qué le pasa a usted, cómo le puedo ayudar?
—Doctor De Mendoza, soy Ana de Loayza. Hace ya dos años que me casé y a la fecha no he podido engendrar un hijo para mi marido. Soy una mujer cuidadosa y hacendosa, y he ido a misa a encomendarme al Altísimo. He preguntado por las mejores posiciones para mejorar el acoplamiento y hasta he ido a donde unas curanderas que me dieron unos líquidos para aumentar el amor y ayudar para que todo funcione bien. Nada que quedo preñada y ya mi marido me mira con molestia y me desprecia.
Tomás la miró con respeto y compasión.
—Tenga la tranquilidad de que yo le daré los mejores consejos para ayudarla —le aseguró—. Primero, para tener un hijo hay que alinear muchas cosas a la vez. Se debe tener una buena alimentación para que el cuerpo esté preparado. Dormir lo mejor posible, ojalá mínimo noches completas por tres días antes del acto. También se debe escoger la mejor hora del día y se debe ayudar con las hierbas correctas.
—Estoy desesperada y haré lo que usted me diga.
—Lo primero es que, cuando vayan a proceder con su marido, ustedes deben dormir muy bien en total abstinencia por tres días. Separados para no caer en ninguna gana ni producir desperdicio del esperma del hombre. Después se debe hacer el acto en las horas de la mañana cuando el esperma es de mejor calidad.
Lo más importante es que el esperma, con la energía del hombre, debe llegar a lo más profundo de la mujer; por eso le recomiendo el mejor acoplamiento. Para lograrlo, usted debe acostarse lo más recta posible con las piernas bien abiertas y que su marido se ubique arriba en el centro para que el líquido entre derecho. Es muy importante que él lo haga cuando esté bien potente para que la profundidad sea la mejor. Una vez él termine, usted debe quedarse quieta en la misma posición por lo menos de quince a treinta minutos para que el esperma no se desplace del sitio y no se vaya a salir. ¿Me entiende, señora Ana?
Leonor se sorprendió al escuchar a su amo hablando con propiedad de esos temas, mientras la madre de la paciente miraba hacia arriba bastante ruborizada por la crudeza del diálogo.

—Sí, doctor, entiendo. Mi marido a veces no es tan organizado con las horas ni con lo de quedarse derecho, pero voy a tratar.
—Lo otro es que necesitamos que usted esté bien fuerte y sana. Le recomiendo una alimentación especial. Necesito que todos los días coma frutas, verduras, cereales y carnes. La miel sube la energía y calienta el cuerpo y es muy provechosa. Hay también algunos alimentos que nosotros los médicos clasificamos como fríos que hay que evitar; en esos días, no coma pescado ni pepino, pues, aparte de enfriar el cuerpo, pueden frenar la vitalidad y dañar su capacidad de quedar en embarazo.
—Doctor, yo como a menudo pescado, pues es fácil de conseguir y me gusta. Voy a cambiar eso y voy a comer más cerdo y carne de vaca.
—Por último, vaya a la botica, pida que le den hierba aguileña seca o en polvo, ortiga y azafrán. Muela y mezcle las tres hierbas hasta que le quede un polvo homogéneo y espolvoree encima de su comida, casi como una especia, y cómase eso tres veces al día por las siguientes cuatro semanas. Con el sueño, el buen acoplamiento, la comida y estas hierbas usted estará muy preparada para engendrar ese hijo que tanto quiere.
La paciente salió esperanzada y muy impresionada por el conocimiento del doctor De Mendoza e instintivamente agarró el objeto que llevaba en el bolsillo rezó la oración que le había enseñado una negra en Getsemaní:
Espíritus de la tierra y del agua, escuchen mi llamado con este amuleto y pido su poder absoluto para que el embarazo florezca en mi ser, como la primavera en el amanecer.
Seis meses después, a la salida de la misa de domingo en la catedral, Tomás vio a la señora Loayza a lo lejos, muy orgullosa con una barriga, que ya se le asomaba en el vestido.





