
Opinión
Del orden de la globalización al nuevo paradigma de redes
Se exponen 17 argumentos sobre este panorama.
1. El nacimiento de un nuevo orden (1989)
En 1989 comenzó a gestarse un nuevo modelo de pensamiento que, dos décadas después, transformaría el planeta.
En 1989, la caída del Muro de Berlín marcó el fin de la Guerra Fría.
Estados Unidos emergió como el gran ganador y consolidó la Pax Americana: un sistema de globalización en que su dominio sobre las rutas marítimas aseguró el comercio internacional y el flujo de capital.
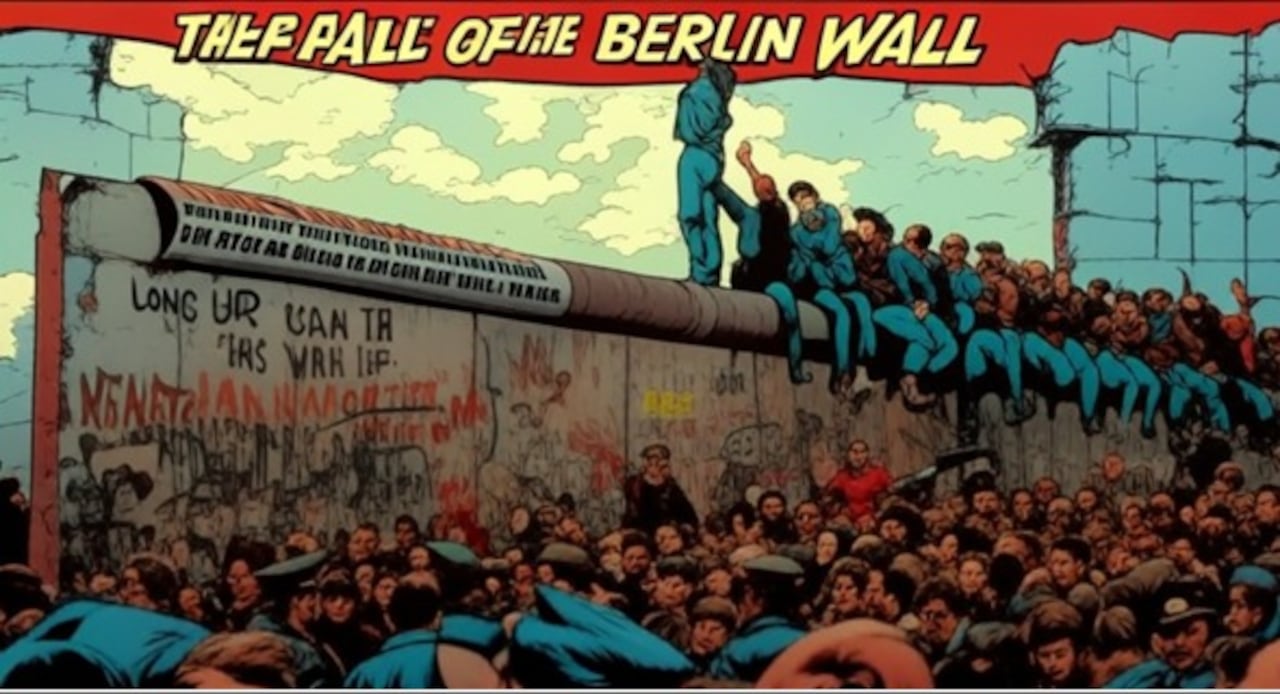
2. Energía en dólares: el corazón del sistema
Para que este modelo funcionara, necesitaba un suministro estable de energía, y la fuente central era el petróleo.
Lo más leído
Controlar el petróleo y asegurarse de que se transara en dólares era fundamental para sostener todo el sistema financiero.
Esto llevó a una expansión militar estadounidense en Oriente Medio y a acuerdos con la Opep, que a cambio de dólares recibía seguridad en su producción.
Tres sectores se convirtieron en los grandes ganadores de este orden:
- Banca internacional
- Industria petrolera
- Industria automotriz (basada en motores de combustión interna).
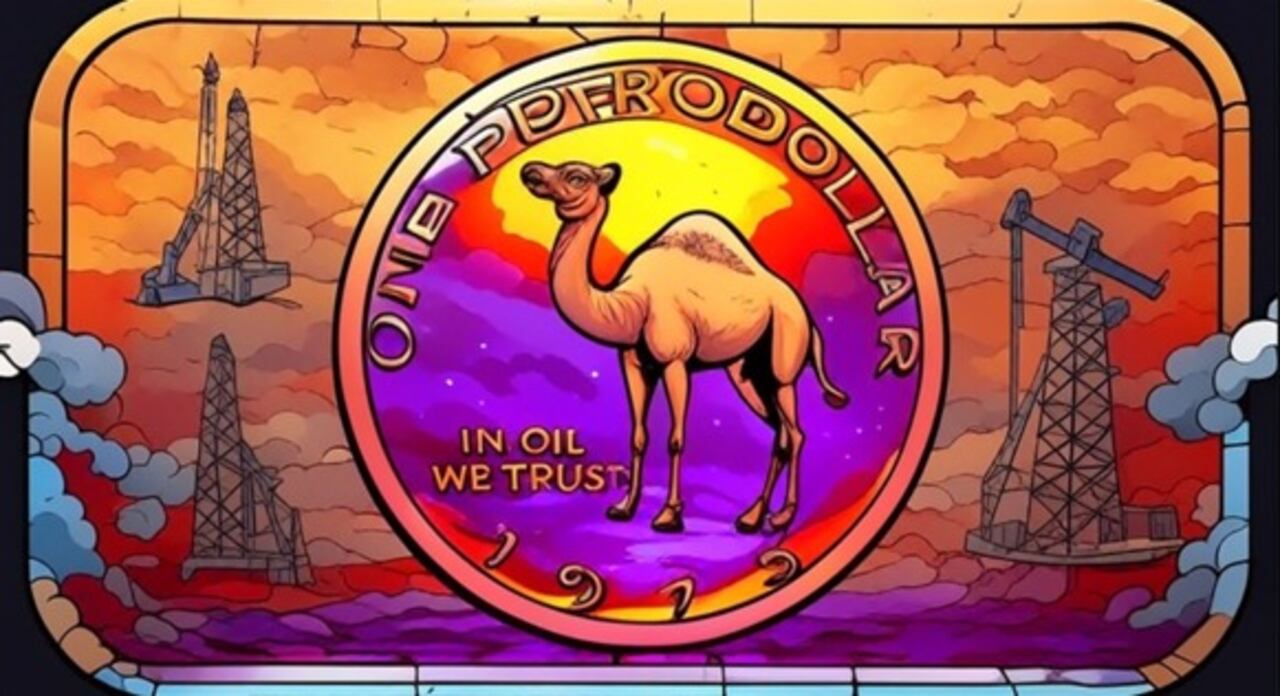
3. 1989: el salto digital
Ese mismo año, Tim Berners-Lee creó el protocolo HTTP, la base de la World Wide Web.
La computadora personal ya tenía su diseño dominante; el reto era abaratarla y masificarla.
Internet se convirtió en la autopista de innovación más poderosa de la historia.
4. Nuevos paradigmas económicos
La globalización redujo los costos de transacción y abrió paso a una era de tasas de interés decrecientes.
Desde los picos de finales de los ochenta, las políticas monetarias comenzaron a bajar las tasas, estableciendo el paradigma de la tasa libre de riesgo.
A la vez, se popularizó la idea de que la mejor manera de administrar riesgo era la diversificación.
5. La era de la diversificación y el promedio
Este pensamiento impulsó:
- ETF
- Fondos de pensiones
- Industria aseguradora
- Shadow banking system.
La noción de que “el promedio nos representa” también impregnó la forma de medir el crecimiento económico: el PIB de un país como promedio de su actividad, una abstracción propia del siglo XX.
6. El paradigma del especialista
La globalización no solo buscó optimizar costos, sino también optimizar el conocimiento.
Se premió la especialización extrema: doctorados sobre campos cada vez más específicos.
El polymath dejó de ser estratégico; el sistema prefería expertos de nicho que encajaran en engranajes ya definidos.
7. Primeras fracturas: 2001
El 11 de septiembre de 2001, un grupo reducido golpeó el corazón financiero de Estados Unidos con recursos mínimos.
Esto planteó la duda: ¿son los Estados-nación la mejor estructura para enfrentar amenazas globales?
El terrorismo demostró que podía desafiar superpotencias sin ejércitos ni territorios.
8. 2008: el colapso financiero
El shadow banking system y los mortgage-backed securities concentraron riesgos y los distribuyeron por todo el sistema.
Cuando Lehman Brothers quebró, el contagio amenazó con una nueva Gran Depresión.
Los bancos centrales respondieron con expansión monetaria masiva y rescates a gran escala.
Se evitó el colapso, pero también se salvaron empresas zombi incapaces de generar márgenes suficientes para sobrevivir sin deuda.
Se bloqueó el ciclo de creación destructiva, esencial para que el sistema aprenda y evolucione.
9. 2014: shale oil, movilidad eléctrica y cambio geopolítico
La revolución del shale oil y shale gas redujo la dependencia energética de Estados Unidos y puso al gas como competidor relevante.
En paralelo, Tesla lanzaba el Model S (2012), abriendo la era de la movilidad eléctrica.
Ese año, Rusia anexa Crimea, asegurando puntos estratégicos vitales para un país exportador de energía con arsenal nuclear.
10. El germen de un nuevo sistema financiero
En 2008, Satoshi Nakamoto publicó el whitepaper de bitcóin, proponiendo un sistema descentralizado ajeno al control bancario.
En su momento era marginal, pero sembró la semilla de una infraestructura financiera alternativa.
11. 2020: pandemia y exceso de interconexión
El covid-19 demostró que la interconexión global también multiplica la vulnerabilidad: lo que antes eran cadenas de suministro o flujos de capital ahora eran también super spreaders biológicos.
Los bancos centrales respondieron como en 2008, pero a una escala mucho mayor, acelerando la impresión de dinero.
Esto nos llevó de un paradigma deflacionario a uno de inflación estructural y tasas en ascenso.
12. La falacia de la diversificación
La diversificación indiscriminada niega la realidad de los hubs: los nodos donde se concentra la innovación, el talento y el capital.
En una scale-free network, unos pocos nodos generan el aprendizaje y la adaptación del sistema.
Diluir el capital en zonas de baja innovación reduce el potencial evolutivo.
13. Igualdad, homogeneidad y el riesgo de matar hubs
El paradigma político del Estado social busca homogeneidad y justicia, pero en términos sistémicos esto puede sofocar hubs.
Si los recursos se redistribuyen para sostener nodos ineficientes, la red se llena de sistemas zombis, incapaces de adaptarse.
14. Capitalismo intervenido: comunismo disfrazado
El capitalismo pos-2008, al impedir el recambio natural de hubs, repitió el error estructural del comunismo: evitar el aprendizaje y la renovación de la red para proteger actores obsoletos.
La consecuencia: estancamiento y acumulación de ineficiencias.
15. Inteligencia artificial y el fin del especialista
Con la llegada de modelos como GPT (2022), el especialista extremo pierde ventaja estratégica.
La IA puede absorber el conocimiento técnico de un campo en segundos.
El poder se desplaza hacia los generalistas capaces de conectar disciplinas, generar significados y crear soluciones originales.
16. El nuevo paradigma: redes, electricidad y automatización
El mundo ya no se organiza como un mapa de Estados-nación, sino como una red de ciudades con topología de escala libre.
En este nuevo modelo:
- La electricidad sustituye al petróleo como energía central.
- Los chips y semiconductores son la infraestructura crítica.
- La mano de obra se automatiza con IA y robótica.
- El capital debe asignarse a creación de valor real, no solo a minimizar volatilidad.
- La educación debe formar generalistas creativos, no especialistas de nicho.
17. Del promedio a la red
El viejo mundo se entendía en promedios:
- PIB como promedio de una nación.
- Índices bursátiles como promedio del mercado.
El crecimiento real ocurre en nodos específicos que resuelven problemas críticos y escalan globalmente.
El futuro no es un promedio: es una red viva, adaptativa y scale free.
