LIBROS
Fragmento de ‘Autocracia S.A. Los dictadores que quieren gobernar el mundo’, de Anne Applebaum
SEMANA reproduce un apartado del nuevo libro de la historiadora y periodista estadounidense, publicado por la editorial Debate.
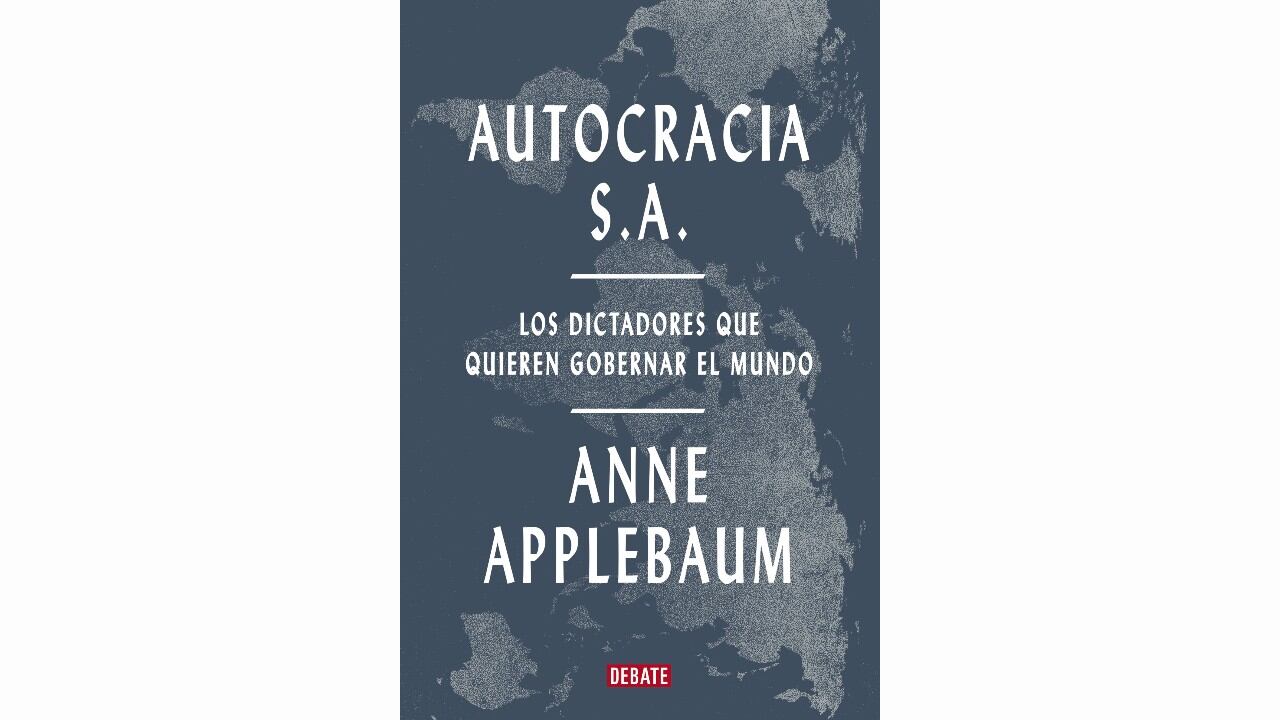
El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una guerra contra ucrania, el primer conflicto armado a gran escala en la lucha entre Autocracia, S. A. y lo que cabría describir, sin ser muy precisos, como el mundo democrático. Rusia desempeña un papel especial en la red autocrática, tanto como inventora del matrimonio moderno entre cleptocracia y dictadura como por ser el país que más activamente intenta perturbar el statu quo actual. La invasión se planeó con ese ánimo. Putin no solo esperaba adquirir territorio, sino también demostrar al mundo que el viejo código de conducta internacional ya no vale.
Desde los primeros días de la guerra, Putin y los comandos de élite de los cuerpos de seguridad rusos manifestaron abiertamente su desdén por el lenguaje de los derechos humanos, su indiferencia por las leyes de la guerra, así como su desprecio por el derecho internacional y por tratados que ellos mismos habían firmado. Detuvieron a funcionarios y líderes civiles: alcaldes, policías, empleados públicos, directores de escuela, periodistas, artistas, conservadores de museo. Construyeron cámaras de tortura para civiles en la mayoría de las ciudades que ocuparon en el sur y este de ucrania. Secuestraron a miles de niños, separando a algunos de ellos de sus familias y sacando a otros de orfanatos, les dieron una nueva identidad «rusa» y les impidieron regresar a ucrania. Dirigieron ataques deliberados contra trabajadores de servicios de emergencia. Saltándose los principios de integridad territorial que Rusia había aceptado en la Carta de Naciones unidas y los Acuerdos de Helsinki, Putin anunció en el verano de 2022 que se anexionaría un territorio que su ejército ni tan siquiera controlaba. Las fuerzas de ocupación robaron y exportaron grano ucraniano y «nacionalizaron» fábricas y minas ucranianas traspasándolas a empresarios rusos allegados a Putin, con lo que también se burlaron del derecho privado internacional.
Esos actos no fueron daños colaterales ni efectos secundarios accidentales de la guerra. Formaban parte de un plan consciente para sabotear el entramado de ideas, normas y tratados que se habían incorporado al derecho internacional desde 1945, para destruir el orden europeo creado a partir de 1989 y, más importante aún, para menoscabar la influencia y la reputación de Estados unidos y sus aliados democráticos. «Esto no es por ucrania, sino por el orden mundial —dijo Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores ruso, poco después de que empezara la guerra—. La crisis actual es un momento trascendental que marca un hito en la historia moderna. refleja la batalla sobre cómo será el orden mundial».
Putin pensaba que saldría impune de esos crímenes y obtendría rápidamente la victoria, tanto porque sabía muy poco de la ucrania moderna, que él creía que no se defendería, como porque esperaba que las democracias se plegaran a sus deseos. Suponía que las profundas divisiones políticas en Estados unidos y Europa, algunas de las cuales había fomentado enérgicamente, incapacitarían a los dirigentes. Contaba con que la comunidad empresarial europea, a una parte de la cual llevaba tiempo cortejando, exigiría la reanudación del comercio ruso.
Lo más leído
Las decisiones tomadas en Washington, Londres, París, Bruselas, Berlín y Varsovia —y, por supuesto, Tokio, Seúl, Ottawa y Canberra— tras la invasión de 2022 demostraron inicialmente que Putin estaba equivocado. El mundo democrático enseguida impuso duras sanciones a Rusia, congeló los activos financieros del Estado ruso y eliminó a los bancos rusos de los sistemas de pago internacional. un consorcio de más de cincuenta países proporcionó armas, inteligencia y dinero al Gobierno ucraniano. Suecia y Finlandia, países que llevaban décadas manteniendo la neutralidad política, decidieron ingresar en la Otan. Olaf Scholz, el canciller alemán, declaró que su país había llegado a un Zeitenwende, un «punto de inflexión», y, por primera vez desde 1945, accedió a suministrar armas alemanas a una guerra europea. Durante un discurso en Varsovia, el presidente de Estados unidos, Joe Biden, describió el momento como una prueba para su país, Europa y la alianza transatlántica.
«¿Defenderemos la soberanía de las naciones? —preguntó—, ¿defenderemos el derecho de los pueblos a vivir libres de agresiones?, ¿defenderemos la democracia?».
Sí, concluyó entre fuertes aplausos: «Seremos fuertes, esta- remos unidos».
No obstante, si Putin había subestimado la unión del mundo democrático, las democracias también subestimaron la magnitud del desafío. Al igual que los activistas democráticos de Venezuela o Bielorrusia, poco a poco se dieron cuenta de que no solo luchaban contra Rusia en Ucrania, sino contra Autocracia, S. A.

Xi Jinping había manifestado su apoyo a la invasión ilícita de Rusia antes de que empezara, emitiendo una declaración conjunta con el presidente ruso el 4 de febrero, menos de tres semanas antes de que las primeras bombas cayeran sobre Kiev. Anticipándose a la indignación de Estados unidos y Europa, los dos líderes anunciaron de antemano su intención de ignorar cualquier crítica a las actuaciones rusas y en especial todo lo que pareciera una «injerencia en los asuntos internos de estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos». Aunque Xi nunca ha compartido la obsesión del dirigente ruso por destruir ucrania, y aunque los chinos parecían ansiosos por evitar una escalada nuclear, se negaron a criticar directamente a Rusia cuando la guerra se prolongó. En cambio, sacaron provecho de la nueva situación, compraron petróleo y gas rusos a bajo precio y también vendieron tecnología de defensa a Rusia en secreto.
No fueron los únicos. A medida que avanzaba la guerra, Irán exportó a Rusia miles de mortíferos drones. Corea del Norte le suministró munición y misiles. Estados satélite y amigos de Rusia en África, como Eritrea, Zimbabue, Malí y república Centroafricana, la respaldaron en la ONU y en otros foros. Desde los primeros días de la guerra, Bielorrusia permitió a las tropas rusas utilizar su territorio, incluidas carreteras, líneas férreas y bases militares. Turquía, Georgia, Kirguistán y Kazajistán, todos ellos estados iliberales con lazos transaccionales con el mundo autocrático, ayudaron a la industria de defensa rusa a eludir sanciones y a importar máquinas herramienta y componentes electrónicos. India aprovechó la bajada de precios y compró petróleo ruso.
En la primavera de 2023, los burócratas rusos se habían vuelto más ambiciosos. Empezaron a hablar de crear una moneda digital euroasiática, basada quizá en la tecnología del blockchain, para sustituir al dólar y disminuir la influencia económica de Estados unidos en todo el mundo. También querían estrechar su relación con China para compartir sus investigaciones sobre inteligencia artificial y el internet de las cosas. El propósito último de toda esa actividad jamás estuvo en duda. Un documento filtrado que describía esas conversaciones las resumía reiterando las palabras de Lavrov: Rusia debía aspirar a «crear un nuevo orden mundial».
Esa meta es común a todas las autocracias. reforzadas por las tecnologías y tácticas que copian unas de otras, por sus intereses económicos comunes y, sobre todo, por su determinación de no renunciar al poder, creen estar ganando la partida. Esa idea —su origen, por qué perdura, cómo contribuyó inicialmente el mundo democrático a consolidarla y cómo podemos derribarla ahora— es el tema de este libro.
